*Este Tema lo daremos en unas 8 sesiones o clases, entre el 11 de Diciembre y el 21 de Diciembre
1. Los Estados liberales democráticos europeos
En la mayoría de países que se industrializaron a lo largo del siglo XIX se consolidaron sistemas políticos liberales democráticos.
Eran regímenes constitucionales que establecían la separación de poderes, ampliaron el derecho a voto (menos para las mujeres) y garantizaron, en mayor o menor medida, los derechos fundamentales. En ellos, las diversas opciones políticas se organizaban en partidos que podían propagar sus ideas y presentarse a las elecciones.
Entre estos países destacaban tres grandes potencias: Gran Bretaña, Francia y Alemania, que eran, a su vez, ejemplo de diferentes fórmulas políticas en la Europa del cambio de siglo.
1.1. Gran Bretaña, la monarquía liberal
Gran Bretaña fue el ejemplo de monarquía liberal, durante el largo periodo del reinado de Victoria I (1837-1901), denominado era victoriana. Su sistema político se basaba en la alternancia en el poder de dos grandes partidos: los tories (conservadores) y los whigs (liberales). A finales de la década de 1890, los whigs perdieron influencia entre los trabajadores, que optaron por el nuevo Partido Laborista.

Los gobiernos conservadores y liberales fueron ampliando el derecho a voto y, en 1913, excepto los indigentes, los sirvientes y las mujeres, el resto de la población podía votar.


A finales de siglo, la enseñanza era obligatoria y gratuita de los 5 a los 13 años; en 1906, promovido por el nuevo Partido Laboralista, se aprobó la reducción de la jornada laboral a 8 horas en las minas, y se crearon comisiones para instaurar seguros médicos de vejez y paro.
1.2. Francia, del II Imperio a la lll República
Luis Napoleón Bonaparte, elegido presidente de la II República en 1848, realizó un golpe de Estado en 1851, con el apoyo de los sectores más conservadores. En 1852 proclamó el II Imperio francés y se coronó emperador con el apoyo del ejército, la gran burguesía de los negocios y los campesinos, temerosos de una revolución social.Su mandato se caracterizó por un poder personalista basado en el orden, el crecimiento económico y la persecución de la oposición.

La buena época económica permitió una cierta paz social: se hicieron grandes obras públicas (ferrocarril, canal de Suez, etc.), creció la industria y se promulgaron leyes para proteger a los obreros (hospitales, pensiones, etc.). Pero las diferencias sociales y la falta de libertades mantuvieron una fuerte oposición al régimen del II Imperio.Luis Napoleón emprendió también una política exterior intervencionista (expedición a México, anexión de Niza y la Saboya) que culminó con la declaración de guerra a Prusia.
La derrota francesa en Sedán frente a Prusia (1870) provocó la caída del Imperio de Napoleón III y Ia proclamación de la III República.

Napoleón III y el canciller prusiano Otto von Bismarck tras derrota en Sedán
De este modo, Francia se convirtió en la única de las grandes potencias europeas cuyo régimen político era una república.

Adolfhe Thiers, primer presidente de la III R
El asunto internacional que dividía a la opinión pública francesa eran las relaciones con Alemania, muy conflictivas a raíz del contencioso de Alsacia y Lorena, territorios perdidos en favor de Alemania durante la guerra francoprusiana (1870-1871). La política exterior francesa giró en torno a ese tema y fraguó alianzas antigermanas del mismo modo que el canciller alemán Bismarck basaba su política exterior en aislar a los franceses (recordad que son países vecinos)

1.3. La Alemania de Bismarck
En 1870, una vez concluido el proceso de unificación política, Alemania inició la construcción del nuevo Estado y se convirtió rápidamente en una gran potencia que aspiraba a dirigir la política europea y a extender por el continente su poder e influencia.
La Alemania del II Reich se forjó bajo la impronta del canciller Bismarck y del káiser Guillermo l (1871-1888). El régimen político asentado con la Constitución de 1871 mostraba un fuerte componente autoritario.Existía sufragio universal masculino pero solo para la elección de la cámara baja (Reichstag). Asimismo, el káiser podía nombrar a sus ministros con independencia del parlamento y ellos no eran responsables ante Ia cámara sino ante el mismo emperador.

Emperador o Kaiser Guillermo I
Las fuerzas políticas dominantes eran las conservadoras, representantes del viejo espíritu de Prusia, aunque el Partido Obrero Socialdemócrata Alemán se fue imponiendo entre los trabajadores.
Sin embargo, para evitar un estallido revolucionario, Bismarck adoptó una serie de reformas sociales que favorecian a las clases populares: leyes de seguro de enfermedad, de accidentes de trabajo, de pensiones, etc.
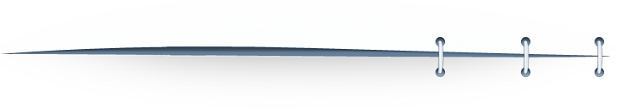
2.1. Austria-Hungría, liberalismo y autoritarismo
En el Imperio austríaco, tras la revolución de 1848, se volvió a reafirmar una monarquía autoritaria. Para abordar el problema de las nacionalidades en el Imperio, a partir de 1867, el emperador Francisco José se convirtió también en rey de Hungría, reinando sobre una doble monarquía: Austria-Hungría (monarquía dual).

El emperador nombraba, para el conjunto del Imperio, a los ministros de Asuntos Exteriores, de Guerra y de Finanzas, mientras que cada uno de los reinos (Austria y Hungría) tenían un gobierno, un parlamento y una ley electoral propios y se encargaban de los asuntos internos.
Respecto al gobierno, en Austria, la Constitución reconocía las libertades públicas y se constituyó un parlamento elegido por sufragio censitario (universal masculino desde 1908). De este modo, el gobierno solo era responsable ante el emperador, y este decidía en las cuestiones relevantes. En Hungría, el sistema era más restrictivo y los nobles húngaros, grandes propietarios de tierras, controlaban los poderes legislativo y ejecutivo.
El sistema político de Hungría no se correspondía con el dinamismo económíco de algunas zonas del Imperio, en las que se produjo una importante industrialización (regiones de Viena y Bohemia). Viena tenía dos millones de habitantes en 1910 y era Ia tercera ciudad más grande de Europa. La burguesía de los negocios y el creciente movimiento obrero de esas zonas reclamaba cambios políticos.


Mapa de mediados del siglo XIX
2.2. Los problemas de un Imperio plurinacional
A finales del siglo XIX, el Imperio austrohúngaro continuaba siendo un mosaico de nacionalidades y religiones. El acuerdo de la monarquía dual solo daba solución al problema húngaro, pero continuaba dejando sin resolver las aspiraciones nacionales del resto de pueblos del Imperio.
Por ello, checos, polacos, eslovacos, rumanos y eslavos del sur (eslovenos, croatas, serbios, etc.) continuaban sometidos a una u otra monarquía y mantenían su oposición contra el Imperio.
A esta complicada situación interna se unía el conflicto generado en los Balcanes por la desintegración paulatina del Imperio turco. Desde principios del siglo XIX, los movimientos nacionalistas habían conseguido desmembrar su territorio: en 1829, Grecia logró la independencia de los turcos y, más adelante, se sucedieron las de Serbia, Rumanía, Bulgaria y Montenegro.
El Imperio austrohúngaro pretendía influir en esa región y ampliar su espacio a costa del Imperio turco. En 1878 ocupó los territorios eslavos de Bosnia. Esto provocó Ia alarma de Serbia, que se creía destinada a unificar a los eslavos del sur y que contaba con el apoyo de Rusia.
Gran parte de las alianzas y de los problemas que condujeron a la Primera Guerra Mundial tuvieron su origen en las tensiones generadas en la zona de los Balcanes del Imperio austrohúngaro.
3.1. Un territorio inmenso
A finales del siglo XIX, el Imperio ruso era aparentemente poderoso. Se extendía sobre un territorio inmenso de casi 22 millones de km2 y tenía una población de 170 millones de habitantes.Este extenso Imperio se había formado en los últimos 200 años, en el este, sobre las tierras asiáticas, y, en el oeste, a costa de los pueblos de la Europa oriental y de una parte del desmembrado Imperio turco.
Su fuerza era solo aparente porque presentaba enormes desequilibrios. Grandes zonas del Imperio estaban casi deshabitadas, la población se concentraba en el oeste, su economía era esencialmente rural ,y estaba constituido por un mosaico de nacionalidades, lenguas y religiones.
3.2. La autocracia zarista
Rusia era un gran Imperio tradicional, que, a finales del siglo XIX, mantenía una monarquía absoluta en la que el zar tenía un poder autocrático que provenía de Dios. Gobernaba por decreto (ukase), y nadie, ni ninguna institución, podía controlar ese poder.
Para ejercer su dominio, el zar se sustentaba en cuatro grandes instituciones: una enorme administración con una poderosa burocracia, un ejército dirigido por la nobleza, una policía que se encargaba de mantener el orden público, y la Iglesia ortodoxa, que tenía
gran influencia en Ia población


Con la llegada al poder del zar Alejandro ll (1855-1881), y ante la grave situación económica, se iniciaron una serie de reformas.

3.3. Las reformas de Alejandro II
La reforma más importante de Alejandro II fue la abolición de la servidumbre (1861). Sin embargo, los campesinos quedaron decepcionados porque, aunque se les permitía comprar tierras, para la mayoría esto era imposible. Solo los más acomodados se lo pudieron permitir, y compraron tierras de campesinos pobres, Io cual originó una nueva burguesía rural (kulaks). Mientras, otros muchos campesinos cayeron en la miseria (mugícs) y tuvieron que emigrar a las ciudades en busca de trabajo.
Alejandro II también impulsó la industrialización del Imperio y Ia construcción del ferrocarril, un medio de transporte indispensable para comunicar un territorio tan extenso. Pero el capital interior, en manos de la aristocracia rural, no estaba demasiado interesado en la industria.
De este modo, se recurrió a las inversiones extranjeras, que procedían esencialmente de Francia, Bélgica, Inglaterra y Alemania. Esto provocó una rápida industrialización, concentrada en determinadas zonas de Rusia (San Petersburgo, Moscú, Ucrania, Bakú y los Urales).
El asesinato de Alejandro II a manos de revolucionarios (Naródnaya Volia) paralizó las reformas y supuso un retorno a las formas autoritarias tradicionales por parte de su hijo Alejandro III. En esas circunstancias, las doctrinas revolucionarias (anarquismo, marxismo, etc.) arraigaron profundamente entre parte del campesinado y del todavía escaso proletariado.

El zar Alejandro III
4.1. La expansión de Estados Unidos de América
Las trece colonias inglesas de la costa este norteamericana, que habían declarado su independencia en 1776, se convirtieron en el embrión de una nueva nación: Estados Unidos de América. A lo largo del siglo XIX, anexionaron a la Unión vastos territorios, por conquista o por adquisición.
A partir de 1840-1850 se produjo un crecimiento vertiginoso de la emigración blanca hacia Estados Unidos. Los emigrantes europeos buscaban oportunidades de trabajo y tierras en la nueva nación y se asentaron esencialmente en los Estados del norte. Su creciente número
empujó a la conquista de nuevas "fronteras", y condujo a los colonos de Ia costa este hacia el oeste y de los Grandes Lagos a Rio Grande.
El avance hacia el oeste fue una historia de guerra y exterminio de los indios para permitir el asentamiento de agricultores y ganaderos blancos, cuya actividad era incompatible con el sistema de caza en enormes extensiones practicado por los indios. Las tribus indias fueron diezmadas y condenadas a reservas áridas, en las que escaseaba Ia caza. A finales de siglo, las naciones indias habían sido prácticamente exterminadas.


4.3. El triunfo del capitalismo
A finales del siglo XIX, Estados Unidos apareció en la escena internacional convertido en una gran potencia, preparada para competir con los intereses europeos en todo el mundo.
Al mismo tiempo, se produjo una renovación de sus estructuras políticas: se adoptó el sufragio universal masculino y se consolidaron los dos grandes partidos: republicano y demócrata (1)

4.4. La modernización de Japón
Hacia 1850, Japón era un imperio feudal. EI emperador era considerado un dios, pero no ejercía de hecho ningún poder. EI gobierno estaba en manos de un shogun (general), de quien dependía una nobleza feudal propietaria de las tierras, que tenia bajo su dominio a un
campesinado muy pobre y a ejércitos de guerreros (samuráis).
En Ia segunda mitad del siglo XIX, Ia llegada de norteamericanos y europeos a Japón y Ia exigencia, ante su superioridad militar, de acuerdos comerciales abusivos, generó una repulsa popular contra el shogunato (gobierno militar) y favoreció que el emperador Mutsuhito tomase las riendas del poder. Fue la denominada Revolución Meiji(1868), que renovó las arcaicas estructuras de Japón.
El Emperador Meiji comenzó la modernización japonesa
En el ámbito político se propuso una cierta democratización, aunque muy limitada. Hacia 1890 se adoptó una Constitución inspirada en la de Alemania, pero en Ia que se continuaba reservando todos los poderes al emperador.
En economía, Japón se abrió a las nuevas técnicas occidentales y constituyó el primer ejemplo de crecimiento industrial ordenado y dirigido desde el Estado. El emperador invitó a multitud de técnicos y profesores extranjeros, y muchos jóvenes japoneses fueron a
estudiar a Europa.
Los resultados fueron un éxito: Japón se convirtió, de este modo, en una potencia industrial y sus aspiraciones hegemónicas le llevaron a ejercer el imperialismo en Asia.

 *Dossier de fichas del tema:Alemania, Francia y EEUU
*Dossier de fichas del tema:Alemania, Francia y EEUU

1.2. Francia, del II Imperio a la lll República
Luis Napoleón Bonaparte, elegido presidente de la II República en 1848, realizó un golpe de Estado en 1851, con el apoyo de los sectores más conservadores. En 1852 proclamó el II Imperio francés y se coronó emperador con el apoyo del ejército, la gran burguesía de los negocios y los campesinos, temerosos de una revolución social.

La buena época económica permitió una cierta paz social: se hicieron grandes obras públicas (ferrocarril, canal de Suez, etc.), creció la industria y se promulgaron leyes para proteger a los obreros (hospitales, pensiones, etc.). Pero las diferencias sociales y la falta de libertades mantuvieron una fuerte oposición al régimen del II Imperio.
La derrota francesa en Sedán frente a Prusia (1870) provocó la caída del Imperio de Napoleón III y Ia proclamación de la III República.

Napoleón III y el canciller prusiano Otto von Bismarck tras derrota en Sedán
De este modo, Francia se convirtió en la única de las grandes potencias europeas cuyo régimen político era una república.

Adolfhe Thiers, primer presidente de la III R
El asunto internacional que dividía a la opinión pública francesa eran las relaciones con Alemania, muy conflictivas a raíz del contencioso de Alsacia y Lorena, territorios perdidos en favor de Alemania durante la guerra francoprusiana (1870-1871). La política exterior francesa giró en torno a ese tema y fraguó alianzas antigermanas del mismo modo que el canciller alemán Bismarck basaba su política exterior en aislar a los franceses (recordad que son países vecinos)

1.3. La Alemania de Bismarck
En 1870, una vez concluido el proceso de unificación política, Alemania inició la construcción del nuevo Estado y se convirtió rápidamente en una gran potencia que aspiraba a dirigir la política europea y a extender por el continente su poder e influencia.
La Alemania del II Reich se forjó bajo la impronta del canciller Bismarck y del káiser Guillermo l (1871-1888). El régimen político asentado con la Constitución de 1871 mostraba un fuerte componente autoritario.

Emperador o Kaiser Guillermo I
Las fuerzas políticas dominantes eran las conservadoras, representantes del viejo espíritu de Prusia, aunque el Partido Obrero Socialdemócrata Alemán se fue imponiendo entre los trabajadores.
Sin embargo, para evitar un estallido revolucionario, Bismarck adoptó una serie de reformas sociales que favorecian a las clases populares: leyes de seguro de enfermedad, de accidentes de trabajo, de pensiones, etc.
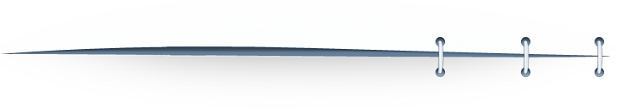
2. Austria-Hungría, un imperio autoritario
En el Imperio austríaco, tras la revolución de 1848, se volvió a reafirmar una monarquía autoritaria. Para abordar el problema de las nacionalidades en el Imperio, a partir de 1867, el emperador Francisco José se convirtió también en rey de Hungría, reinando sobre una doble monarquía: Austria-Hungría (monarquía dual).

Respecto al gobierno, en Austria, la Constitución reconocía las libertades públicas y se constituyó un parlamento elegido por sufragio censitario (universal masculino desde 1908). De este modo, el gobierno solo era responsable ante el emperador, y este decidía en las cuestiones relevantes. En Hungría, el sistema era más restrictivo y los nobles húngaros, grandes propietarios de tierras, controlaban los poderes legislativo y ejecutivo.
El sistema político de Hungría no se correspondía con el dinamismo económíco de algunas zonas del Imperio, en las que se produjo una importante industrialización (regiones de Viena y Bohemia). Viena tenía dos millones de habitantes en 1910 y era Ia tercera ciudad más grande de Europa. La burguesía de los negocios y el creciente movimiento obrero de esas zonas reclamaba cambios políticos.


Mapa de mediados del siglo XIX
2.2. Los problemas de un Imperio plurinacional
A finales del siglo XIX, el Imperio austrohúngaro continuaba siendo un mosaico de nacionalidades y religiones. El acuerdo de la monarquía dual solo daba solución al problema húngaro, pero continuaba dejando sin resolver las aspiraciones nacionales del resto de pueblos del Imperio.
Por ello, checos, polacos, eslovacos, rumanos y eslavos del sur (eslovenos, croatas, serbios, etc.) continuaban sometidos a una u otra monarquía y mantenían su oposición contra el Imperio.
A esta complicada situación interna se unía el conflicto generado en los Balcanes por la desintegración paulatina del Imperio turco. Desde principios del siglo XIX, los movimientos nacionalistas habían conseguido desmembrar su territorio: en 1829, Grecia logró la independencia de los turcos y, más adelante, se sucedieron las de Serbia, Rumanía, Bulgaria y Montenegro.
El Imperio austrohúngaro pretendía influir en esa región y ampliar su espacio a costa del Imperio turco. En 1878 ocupó los territorios eslavos de Bosnia. Esto provocó Ia alarma de Serbia, que se creía destinada a unificar a los eslavos del sur y que contaba con el apoyo de Rusia.
Gran parte de las alianzas y de los problemas que condujeron a la Primera Guerra Mundial tuvieron su origen en las tensiones generadas en la zona de los Balcanes del Imperio austrohúngaro.
3. La Rusia zarista
A finales del siglo XIX, el Imperio ruso era aparentemente poderoso. Se extendía sobre un territorio inmenso de casi 22 millones de km2 y tenía una población de 170 millones de habitantes.
Su fuerza era solo aparente porque presentaba enormes desequilibrios. Grandes zonas del Imperio estaban casi deshabitadas, la población se concentraba en el oeste, su economía era esencialmente rural ,y estaba constituido por un mosaico de nacionalidades, lenguas y religiones.
3.2. La autocracia zarista
Rusia era un gran Imperio tradicional, que, a finales del siglo XIX, mantenía una monarquía absoluta en la que el zar tenía un poder autocrático que provenía de Dios. Gobernaba por decreto (ukase), y nadie, ni ninguna institución, podía controlar ese poder.
Para ejercer su dominio, el zar se sustentaba en cuatro grandes instituciones: una enorme administración con una poderosa burocracia, un ejército dirigido por la nobleza, una policía que se encargaba de mantener el orden público, y la Iglesia ortodoxa, que tenía
gran influencia en Ia población


Con la llegada al poder del zar Alejandro ll (1855-1881), y ante la grave situación económica, se iniciaron una serie de reformas.
3.3. Las reformas de Alejandro II
La reforma más importante de Alejandro II fue la abolición de la servidumbre (1861). Sin embargo, los campesinos quedaron decepcionados porque, aunque se les permitía comprar tierras, para la mayoría esto era imposible. Solo los más acomodados se lo pudieron permitir, y compraron tierras de campesinos pobres, Io cual originó una nueva burguesía rural (kulaks). Mientras, otros muchos campesinos cayeron en la miseria (mugícs) y tuvieron que emigrar a las ciudades en busca de trabajo.
De este modo, se recurrió a las inversiones extranjeras, que procedían esencialmente de Francia, Bélgica, Inglaterra y Alemania. Esto provocó una rápida industrialización, concentrada en determinadas zonas de Rusia (San Petersburgo, Moscú, Ucrania, Bakú y los Urales).
El asesinato de Alejandro II a manos de revolucionarios (Naródnaya Volia) paralizó las reformas y supuso un retorno a las formas autoritarias tradicionales por parte de su hijo Alejandro III. En esas circunstancias, las doctrinas revolucionarias (anarquismo, marxismo, etc.) arraigaron profundamente entre parte del campesinado y del todavía escaso proletariado.

El zar Alejandro III
4. Las potencias extraeuropeas: Estados Unidos y Japón
Las trece colonias inglesas de la costa este norteamericana, que habían declarado su independencia en 1776, se convirtieron en el embrión de una nueva nación: Estados Unidos de América. A lo largo del siglo XIX, anexionaron a la Unión vastos territorios, por conquista o por adquisición.
A partir de 1840-1850 se produjo un crecimiento vertiginoso de la emigración blanca hacia Estados Unidos. Los emigrantes europeos buscaban oportunidades de trabajo y tierras en la nueva nación y se asentaron esencialmente en los Estados del norte. Su creciente número
empujó a la conquista de nuevas "fronteras", y condujo a los colonos de Ia costa este hacia el oeste y de los Grandes Lagos a Rio Grande.
El avance hacia el oeste fue una historia de guerra y exterminio de los indios para permitir el asentamiento de agricultores y ganaderos blancos, cuya actividad era incompatible con el sistema de caza en enormes extensiones practicado por los indios. Las tribus indias fueron diezmadas y condenadas a reservas áridas, en las que escaseaba Ia caza. A finales de siglo, las naciones indias habían sido prácticamente exterminadas.

4.2 El Enfrentamiento Norte-Sur
Pero sin duda uno de los hechos que más marcó su historia fue la guerra civil (guerra de secesión) entre 1861 y 1865. Los estados del Sur, agrarios y esclavistas se enfrentaron al modelo más industrial y capitalista de los del Norte.

Abraham Lincoln, decimosexto Presidente de los Estados Unidos (1861–1865).
La cuestión de la esclavitud llegó a convertirse en un verdadero problema nacional y todos los americanos se dividieron en esclavista o abolicionistas, poniendo en peligro la misma existencia del Estado, ya que en varias oportunidades los Estados habían amenazado con llegar a la Secesión, es decir, a su separación del resto del país. La victoria del Norte (yanquis) cambio el modelo del país, y sobre todo , acabó con la esclavitud.

Abraham Lincoln, decimosexto Presidente de los Estados Unidos (1861–1865).
La cuestión de la esclavitud llegó a convertirse en un verdadero problema nacional y todos los americanos se dividieron en esclavista o abolicionistas, poniendo en peligro la misma existencia del Estado, ya que en varias oportunidades los Estados habían amenazado con llegar a la Secesión, es decir, a su separación del resto del país. La victoria del Norte (yanquis) cambio el modelo del país, y sobre todo , acabó con la esclavitud.

4.3. El triunfo del capitalismo
A finales del siglo XIX, Estados Unidos apareció en la escena internacional convertido en una gran potencia, preparada para competir con los intereses europeos en todo el mundo.
Al mismo tiempo, se produjo una renovación de sus estructuras políticas: se adoptó el sufragio universal masculino y se consolidaron los dos grandes partidos: republicano y demócrata (1)

4.4. La modernización de Japón
Hacia 1850, Japón era un imperio feudal. EI emperador era considerado un dios, pero no ejercía de hecho ningún poder. EI gobierno estaba en manos de un shogun (general), de quien dependía una nobleza feudal propietaria de las tierras, que tenia bajo su dominio a un
campesinado muy pobre y a ejércitos de guerreros (samuráis).
En Ia segunda mitad del siglo XIX, Ia llegada de norteamericanos y europeos a Japón y Ia exigencia, ante su superioridad militar, de acuerdos comerciales abusivos, generó una repulsa popular contra el shogunato (gobierno militar) y favoreció que el emperador Mutsuhito tomase las riendas del poder. Fue la denominada Revolución Meiji(1868), que renovó las arcaicas estructuras de Japón.
El Emperador Meiji comenzó la modernización japonesa
En economía, Japón se abrió a las nuevas técnicas occidentales y constituyó el primer ejemplo de crecimiento industrial ordenado y dirigido desde el Estado. El emperador invitó a multitud de técnicos y profesores extranjeros, y muchos jóvenes japoneses fueron a
estudiar a Europa.
Los resultados fueron un éxito: Japón se convirtió, de este modo, en una potencia industrial y sus aspiraciones hegemónicas le llevaron a ejercer el imperialismo en Asia.

 *Dossier de fichas del tema:Alemania, Francia y EEUU
*Dossier de fichas del tema:Alemania, Francia y EEUU
1- EEUU, al igual que ha pasado mucho tiempo en otros países como Inglaterra, España...etc ha tenido (y tiene) un sistema de partidos que fundamentalmente es bipartidista, es decir, solo 2 partidos tienen posibilidades de ganar. El partido republicano en EEUU ha ido con el tiempo inclinándose hacia lo que hoy llamamos 'derecha' o 'conservadores'. Sin embargo, el partido demócrata no es que sea de izquierdas, realmente, es quizás un poco menos conservador (al menos han tenido un presidente de color).




No hay comentarios:
Publicar un comentario